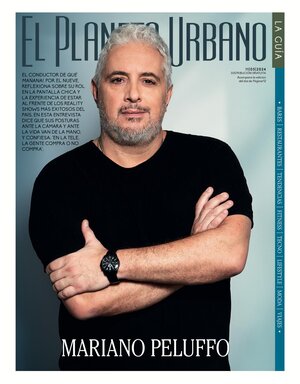--Hoy juega Boca --me dijo mi hijo mayor el mediodía del jueves.
--Bueno, lo vemos.
Luego me explicó que del triunfo de Boca dependía el destino del país porque tener a la mitad más uno de la población contenta esperando la final en noviembre era muy distinto a que si el resultado, que no sabe de razones políticas ni deseos humanos, cortaba toda esperanza de cuajo.
Yo me reí.
También me habló de las estadísticas. De que si Boca empataba iba a llegar a la final sin haber ganado ningún partido en los noventa minutos, algo que menospreciaban los de River, pero que a él le parecía maravilloso. Ser de Boca es ganar aún jugando mal, tantas cosas me dijo.
Así me dispuse a ver el partido. Siempre me gusta mirarlo con él porque le pone tantas ganas que me las contagia aunque yo sea del archirrival. Sí, soy de River, aunque en realidad nunca me importó demasiado el fútbol.
Haciendo honor a la verdad, mi primer equipo fue boquita porque mi papá decía que era de Boca pero a él le importaba tan poco el fútbol que pronto me perdió. Me encandilaron los fuegos artificiales de mi tío, gran hincha del fútbol en general y de River en particular. A los cinco años me di vuelta. Aunque seguí siendo tan ajena al fútbol como mi padre. Solo me enganchaba en los mundiales.
Recién con este hijo bostero de casualidad --porque un amigo de su padre le regaló una camiseta cuando todavía tenía líquido amniótico pegado a su cabeza--, me empecé a entusiasmar con el ritual.
Mi día transcurrió con normalidad, con la liviandad del que no se juega nada en la cancha que transpiran los otros, del que no es hincha.
A las nueve y media nos sentamos frente al televisor.
--Hace frío --dijo mi hijo.
--No --le dije--. Hace calor. Deben ser tus nervios.
Mi hijo temblaba. Yo comía y él se había preparado un fernet.
Me dijo que le había apostado a que Boca empataba pero también a que Palmeiras ganaba. A veces piensa que querer demasiado algo produce el efecto contrario.
--Al final sos un pecho frío --le dije.
Después le hablé de que no estaba bien apostar (es imposible reprimir ese costado materno) y me dijo que agradeciera que lo hizo solo esta vez, que la gente de su edad vive apostando (tema para otro artículo).
Él se restregaba las manos con un repasador, se paraba, puteaba al director técnico del Boca, felicitaba al chiquito Romero. Hablábamos de la cancha horrible que les había tocado. Todo más o menos habitual.
Cuando vino el gol, se paró y se acercó al televisor. Lo gritó como si se hubiera desgarrado. Yo me puse contenta pero no grité.
Fue un alivio, un momento de optimismo, de saber que ganar era posible y de que la vida podía ser tan bella como un gol deseado. Duró poco.
Se fue a buscar una cerveza, estaba congelada. La abrió y empezó a chorrear sin parar, como si hubiera un barril entero adentro de esa latita. Enchastró el piso, la mesita ratona, los limpió. Siempre es bueno entretenerse con otra cosa cuando se empieza a sufrir.
Yo de vez en cuando reprimía unos “ay”, cuando veía que la cancha estaba inclinada como si estuviéramos jugando al metegol y alguien se ocupara de levantarla de un lado para que la pelota fuera siempre al arco que le convenía.
Cuando hubo movimientos como para sacar a Barco, la cosa se puso peor. Puteó al director técnico. Y más cuando sacó al uruguayo Merentiel. Cuando echaron a Rojo, directamente se fue. Dijo que no iba a mirar más ese partido. Se puso unos auriculares, de esos que callan todos los sonidos exteriores y me dejó sola. Por un momento dudé, me dije qué hago, si yo miro el partido por él, di unas vueltas, preparé mis cosas para el día siguiente, cerré la puerta con llave, hice todo lo que se hace para preparar la retirada a la habitación, pero al final volví y me senté frente al televisor.
Cuando hizo el gol Palmeiras se lo fui a decir, levantó un auricular y recibió la noticia como la de una muerte anunciada.
Volví al sillón a sufrir sola y hacerle el aguante porque sabía que él estaba pendiente aún en su falso retiro. Fue eterno ese segundo tiempo, pero sucedió el milagro. Le fui a avisar que habían empatado. Estaba sentado en la cocina con la luz apagada, su cuerpo flaco doblado hacia adelante.
Entonces se abrió como un girasol iluminado aunque seguía temblando. Los penales eran pan comido, dijo él con otras palabras. Le dije que no se podía poner así, que tenía que controlarse --estuve a punto de decir que tenía que aprender alguna meditación pero me guardé a silencio.
Dijo que por eso no lo había visto. No iba a resistir. Me acordé de que en la final del mundial se tiró al piso a punto de desmayarse y que en aquella otra en que perdimos con Alemania lloró días enteros.
En los penales me pasó algo extraño, grité el primer gol con ganas, con esa fuerza contenida, yo también estaba nerviosa a esa altura. Y después empecé a reírme, suelta, incontroladamente, como me pasa cuando tengo un buen orgasmo. Y sí, ganar puede parecerse al buen sexo. Lo pensás todo el día que sigue, con una sonrisa en la cara que nada te borra.
Seguí gritando los goles y festejando cada atajada.
Al final me tiré arriba de mi hijo que seguía duro en el sillón; no sé por qué lo hice, para festejar, para sacarle esos nervios que lo consumían, o simplemente porque era feliz.
Al día siguiente, me saludó con una sonrisa y me dijo:
--Anoche te hiciste de Boca.