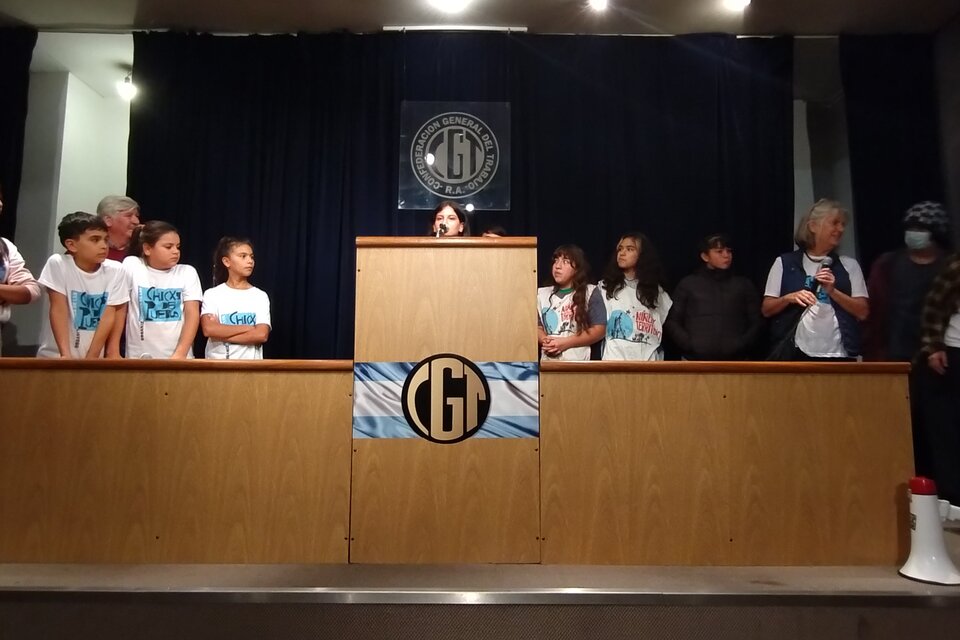Como ocurre en todo el mundo, Brasil también sigue con tensa atención lo que ocurre en Gaza.
Según crecen las acciones llevadas a cabo por Israel y consideradas por la Organización de las Naciones Unidas como “crímenes de guerra”, se realizan – a través de la misma ONU – llamados para que se reconozca el derecho elemental de los palestinos de que cese la “ocupación ilegal de su territorio” y se les asegure “el derecho a la autodeterminación”.
Puras palabras al viento: las perspectivas son las más oscuras, y no hay vislumbre de luz en el horizonte cercano.
Hasta el pasado viernes tres brasileños – dos hombres y una mujer – habían perdido la vida en el conflicto. Vivían en Israel y murieron en acciones llevadas a cabo por extremistas palestinos.
Hay otros centenares en la Franja de Gaza, y no tienen para dónde ir.
El gobierno del presidente Lula envió aviones para sacar de Israel a más de cuatro centenares de brasileños, pero no tiene cómo ayudar a los que viven en territorio palestino. Pidió ayuda al gobierno de Egipto, para que los brasileños en Gaza puedan entrar en el país para entonces ser conducidos de regreso. A ver qué pasará.
Si hoy por hoy esa es la gran tensión involucrando brasileños como víctimas de violencia a miles de kilómetros de distancia, otro aspecto concentra atenciones: la desmedida violencia en su propio territorio.
Los datos son contradictorios: mientras en términos generales las muertes violentas bajaron, en al menos dos puntos del mapa se registra lo contrario. Y con un detalle que asusta: parte esencial de esa mortandad se debe a las acciones policiales o de las llamadas “milicias”, bandos de sicarios integrados por policías retirados y por integrantes de los cuerpos de bombero.
Se trata de los estados de Río de Janeiro, que tiene un gobierno de ultraderecha, y de Bahía, desde hace quince años gobernada por el mismo PT del presidente Lula da Silva.
Si Río es, en términos generales, el estado más violento, en Bahía se destaca la violencia policial.
Solamente en septiembre fueron al menos setenta muertes en supuestas confrontaciones entre policías y bandidos. Más de dos al día. Y en la primera semana de octubre, dieciséis, manteniendo el promedio.
La mayoría de las víctimas no tenían antecedentes criminales. Al buscar un sospechoso, los policías entran disparando para todos lados. Verdaderas masacres.
En Río el escenario es aún más asombroso. De los 933 fusiles aprehendidos entre enero y septiembre de este año en manos de criminales, más de la mitad –472– estaban en Río.
El pasado martes, nada menos que mil policías fueron movilizados para cazar narcotraficantes.
Han sido pocos los detenidos: nueve. Entre ellos un sargento activo de la Policía Militar, que transportaba en un camión 150 kilos de cocaína.
La acción fue en respuesta al fusilamiento, la semana anterior, de tres médicos en un bar al aire libre en el barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de la ciudad, reducto de dos tipos de frecuentadores: nuevos ricos, en general de otros estados, y las “milicias” en permanente guerra con los narcotraficantes de la región.
La verdad es que nada cambia, a no ser para peor, y las perspectivas no son nada animadoras.
El crimen se esparció de manera veloz frente a una policía tan violenta e ineficaz como corrupta, una Justicia cuya velocidad es comparable a la de una tortuga con calambres, cárceles con sobrepoblación que son escuelas de altísima eficiencia en la formación de criminales, y punto final.
Si es imposible prever qué pasará entre Israel y los palestinos, en Brasil la previsión es preocupante: no hay salida a la vista, a menos que surjan cambios que nadie logró implantar hasta hoy.