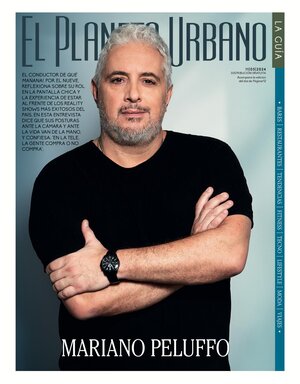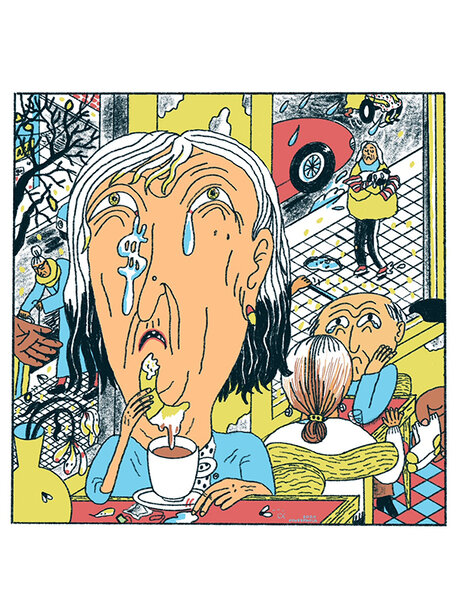Maria Clara Eimmart multiplicó el cielo pintando lunas sobre papel azul. Muchas lunas, cientos de lunas dibujadas a partir de las observaciones científicas que hacía con el telescopio en el observatorio astronómico que su padre había instalado en Núremberg, la ciudad de las murallas en la que Maria nació y murió.
Relegada al rol de mujer-asistente (el crédito de las investigaciones que hacían las mujeres siempre llevaba el nombre de un padre, un marido o un hermano) Maria observaba, tomaba notas y dibujaba. Durante cinco años -entre 1693 y 1698- dibujó más de trecientas ilustraciones (Micrographia stellarum fases lunae ultra 300) y creó una colección lunar fundacional y minuciosa.
Imbuida en el poder de la luna, capaz de hacer en un mes lo que al sol le lleva un año, y esquivando las consignas crueles de la tierra, Maria Eimmart y sus lunas se unieron al fervor de las primeras chamanas, a Hipatia, a Enheduanna y al de todas las mujeres que habían mirado la luna antes que ella para contar los días y revelar con el aliento en el lóbulo y una secuencia laboriosa de amor constante, el compás y la simetría de los ciclos.
El mapa celestial ampliaba dominios a partir de su dibujo de las fases de Venus o del eclipse total de sol de 1706 sin embargo, su nombre se pierde en la historia y se convierte en un detalle temporal que nos esconde la verdad. ¿Fue Maria la autora de Ichnographia nova contemplationum de sole, una investigación que se publicó en 1701 y firmó su padre (Georg Christoff Eimmart), como afirman algunas fuentes que Londa Schiebinger cita en uno de sus libros en el que además dice que la Alemania del siglo XVII llamaba artesanas a las mujeres científicas?
Los siglos pasan, las geografías son otras, las estrellas se caen y “las que cuelgan en las ramas/ Caerán también”, como escribió el poeta chileno del creacionismo, pero el reconocimiento sigue por el carril lento, lo sabía la astrónoma Vera Rubin (1928 -2016): “Esta es una batalla que tendrán que luchar las mujeres jóvenes. Hace treinta años pensábamos que la batalla acabaría pronto, pero la igualdad es tan elusiva como la materia oscura.” Además de ser un documento científico, una base para configurar un nuevo mapa lunar, los dibujos de Maria son arte, una obra de arte. Su “Paraselene y Parhelion” también sobre fondo azul –el azul de los cielos cambiantes, es cierto, hay muchos más azules que palabras para nombrarlo: el tinieblas, el esmalte, el plumbago, el ceniza, el cobalto…– donde dibujó el fenómeno luminoso por el que se forman una o varias imágenes de la luna reflejadas en las nubes, vale como intensión y alegato. Pero no solo dibujaba satélites y planetas Maria era también una grabadora, una ilustradora botánica, una retratista (especialmente retratos de mujeres) y había estudiado matemática, física, latín y bellas artes con su papá que era, como lo había sido su abuelo, pintor y grabador.
Maria y su hijo murieron en el parto, un año antes se había casado con un astrónomo y profesor de física, discípulo de su padre, que heredó de su suegro el sillón de director del observatorio porque Maria siguió siendo una colaboradora, una asistente. No mucho más se cuenta sobre ella, ningún exceso universal, ni abrumador ni disperso que suelen preservar algunas despedidas y que se amontonan sin gracia, como una expiación.