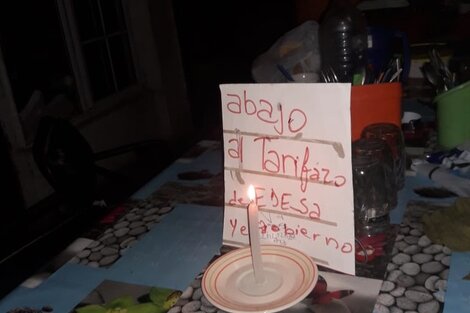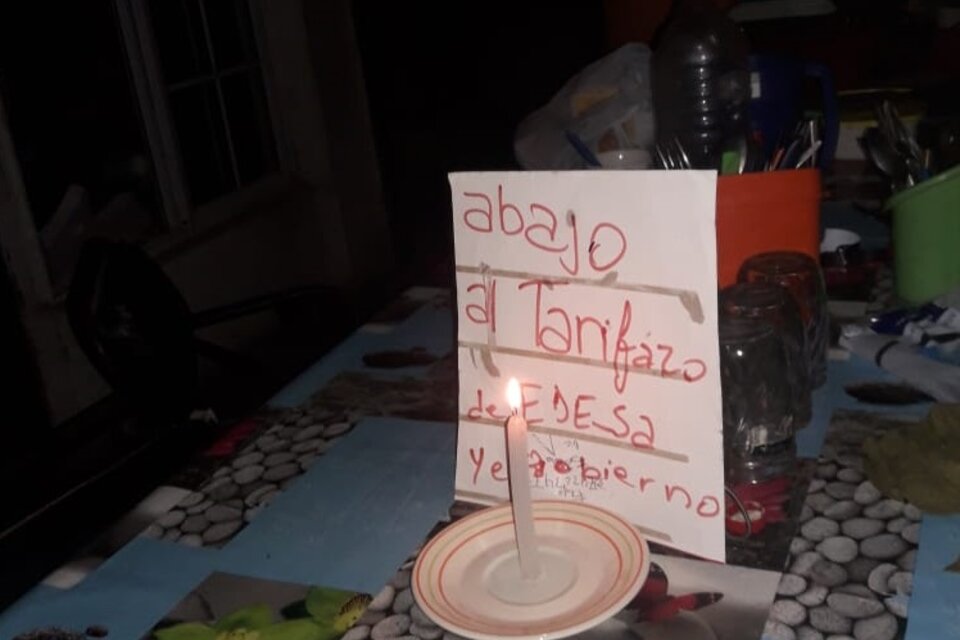Cuando mi abuela estaba en su lecho de muerte --una cama de hierro que mi madre había colocado al lado de la suya para cuidarla-- un día la escuché farfullar. Me acerqué y escuché:
--Mami, mami, mami.
Ese llamado final, esa imploración a la madre, de una mujer de ochenta y tantos años que había sido temible, me asombró.
Me costaba mucho ver a mi abuela que también había sido una mujer enorme, reducida y con unas pelusas blancas aisladas en su cabeza donde antes había habido pelo vital. Con ella aprendí que es posible querer morirse, desear que la muerte de una vez por todas nos libre del padecimiento. La otra cosa que empecé a vislumbrar es ese vínculo que nos anuda a nuestras madres para siempre, aun a las peores madres. ¿De qué está hecho ese nudo?
En ese tiempo yo no entendía que mi madre pudiera relegarme, a mí y a mis hijos, para cuidar a la suya. Quizás mis hijos puedan reprocharme lo mismo porque también los dejé para cuidar a la mía que estaba internada una y otra vez en sus últimos meses. Aunque no creo que mi entrega haya sido total, habría que poner entre paréntesis esta afirmación porque siempre me sentí en falta con ella.
De ese amor desgarrador, contradictorio y en algunos casos maléfico, entre madres e hijas, de la dificultad de soltar a la madre, habla el libro El corazón del daño, de María Negroni. Adaptado al teatro, se puede ver este verano en el Picadero, interpretado por la gran Marilú Marini, dirigida por Alejandro Tantanian.
--Nada te alcanza, madre --implora Marini en el escenario.
La platea murmura una risa. Y, sin embargo, aunque Marini le ponga algunas muecas para hacernos reír y olvidarnos por instantes, el asunto de este amor turbulento y total me parece cosa seria.
El corazón del daño, ese libro cruel y hermoso, está en mi biblioteca, lleno de marcas, esquinas dobladas y subrayados: “Por qué supe tan tarde que obedecer no es una virtud”; “Qué estrategia tortuosa la sumisión”; “Incluso autoritaria y fría, mejor tener una madre que no tener”.
Por estos días leí también la novela Las inseparables, que Simone de Beauvoir escribió inspirada en la relación con su gran amiga Zaza y que se publicó posmortem.
La madre de Andrée (Zaza), que de chica la dejaba andar a sus aires y le permitía cierta impertinencia, en cuanto la hija tuvo la edad del casamiento, se impuso con autoridad y distancia. Había que lograr que se casara con un buen partido, había que hacer que cumpliera con funciones sociales de agradar; no podía estudiar, no podía tocar el violín, no podía estar sola; este último especialmente era un pecado que no le estaba permitido. “En la burguesía católica militante en que nació el 25 de diciembre de 1907, en su familia de tradiciones rígidas, el deber de una chica consistía en olvidarse de sí misma, en renunciar a sí misma, en adaptarse”. Y sin embargo ella no hacía más que amar y someterse a esa madre despótica, que en su juventud había sabido tener el mismo brillo rebelde en los ojos que Andrée, pero ya lo había perdido. Tanto la amó Andreé, que llegó a autolesionarse, a querer matarse y a descuidar su salud en pos de someterse a los mandatos familiares pero nunca pudo enfrentarse a ella.
¿Por qué hay quienes no podemos dejar de obedecer a nuestras madres aun cuando creemos que estamos haciendo lo contrario? En los últimos tiempos de mi madre, recién me di cuenta del poder de gestos mudos que ejercía.
Hace poco me regalaron el libro La vida después, de Donald Antrim. Publicado años después de la muerte de la madre del autor, da cuenta de la fallida relación entre ambos. Es la historia de una madre alcohólica que se fue deteriorando a lo largo de su vida y con su deterioro fue hundiendo a su hijo, como esos casos en que el que está en peligro de ahogarse termina ahogando a su salvador. “Es el papel que juego en esta historia, que me permite no perder nunca a mi madre”, dice él. “La historia de mi madre en mí”, dirá en otro fragmento.
Mi madre en mí.
La literatura familiar dice que yo lloraba agarrada a la pierna de mi madre (ella decía “pata”) y lloraba para que no me dejara sola.
La madre de Antrim era una persona amenazante que no podía dormir de corrido y despotricaba a los gritos a la madrugada. Cuando ella murió, Antrim se obsesionó con la compra de una cama nueva. Gastó miles de dólares en comprar una, devolverla, comprar otra, devolverla. Se empecinó en encontrar lo mejor de lo mejor, la cama perfecta para poder dormir como un hombre (no como un bebé de su madre), pero no pudo hacerlo. Como su madre, anduvo mucho tiempo en vela, despotricando con vendedores de colchones, reclamando lo que le habían dicho que podía lograr esa gran cama; sin poder dormir.
Por supuesto que no todas las madres son así pero parece que hay algo de ese rol que las talla. Negroni habla del “coro de madres letales”, que recopiló en citas de textos de escritores y escritoras. “He amado a mi madre con un amor casi criminal”, dice Sthendal, por ejemplo.
Negroni habla del amor friolento de su madre. Lo que me recuerda bastante a la mía, que tenía muchas dificultades para el abrazo, el cariño corporal, el amor de palabras. Pero yo misma soy madre y a mí me han dicho “cuna fría”.
Como dice Negroni, yo ya tengo “el privilegio de no tener a nadie a quien rendirle cuentas”. Y sin embargo parece que las sigo rindiendo. Como todos los privilegios, cuesta verlos para los privilegiados. Es un cordón umbilical fantasma (como la gente que a la que le apuntan un miembro y lo sigue sintiendo vivo), pegajoso y repulsivo, el que aun después de muertas nuestras madres nos mantiene unidas a ellas.
La madre de Antrim era, como todas, la hija de otra madre. Pero lo que la podría distinguir es que era una madre a quien su propia madre había querido ahogar en un estanque cuando era chica. Parafraseando a Tolstoi, podemos decir también que todas las madres felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera.
Las madres también han sido hijas, decía, tal vez por eso o contra eso o sin poder despegarse de eso, son las madres que son.
Con las madres vivas o muertas, contra ellas, en ellas o habitadas por ellas, abajo o arriba de ellas hacia su final (nunca al lado y nunca sin ellas), somos.