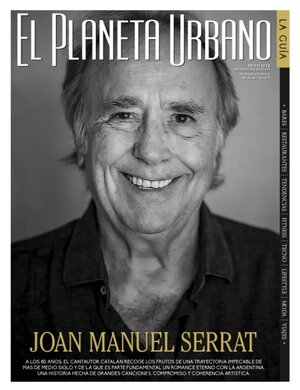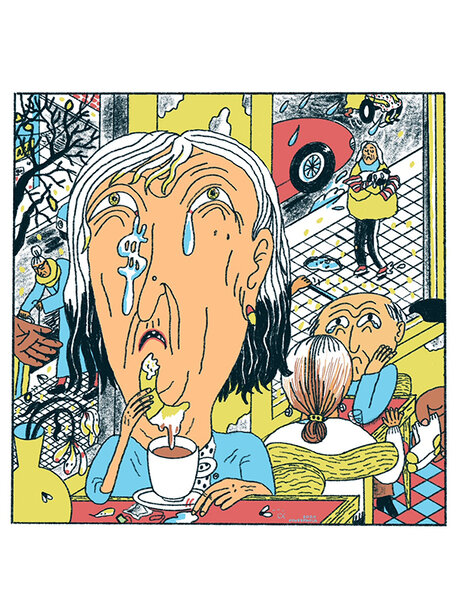El día en que Aidé quedó embarazada a sus 18 años, no tuvo dudas: llevaría un bandó y ropa ancha para esconder su vientre. Así transcurrieron ocho meses en su casa en Achachicala, un barrio poblado y montañoso al norte de La Paz, la capital de Bolivia. “Te veo extraña, sacate el poncho”, le decía su padre, pero ella se negaba a contarle la verdad, le tenía miedo. Sus seis hermanas la cuidaron, hasta que las contracciones fueron imposibles de disimular y hubo que acudir a una enfermera amiga de la familia. Aidé soñaba con llamar “Ángela” a su hija, pero la mujer que la asistió en el parto sugirió otro nombre: “Yuvinka”, de origen ruso, que significaba “metódica y eficiente”. El veredicto final lo tuvo el padre de Aidé: “Le vas a poner el nombre que te dijo ella porque te ayudó a que nazca”.
A Yuvinka le llevó 47 años volver con otros lentes a la escena que la trajo al mundo. Fue después de una clase de género del profesorado Dora Acosta de “El Hormiguero” en el que se formó como maestra en el Barrio Carlos Mugica, villa 31, donde vive desde sus 14 años. “Nunca antes había pensado en el carácter patriarcal que había en la construcción de autoridad en mi familia, al punto tal de que mi mamá no me pudo elegir ni el nombre”, reconoce a Las12. Las primeras veces que escuchó hablar de feminismo, en 2015, las palabras parecían resonar desde un lugar lejano que comprendía poco: “Pensaba que solo eran un grupo de mujeres que estaban en contra del machismo, no veía más allá de eso, no me interpelaba”.
Después de esas clases, Yuvinka salía sin ganas de retomar la cursada. “Esa profesora nos quiere lavar la cabeza, ¿cómo es posible tanta cosa que diga?”, se preguntaban entre compañeras. “Si hacerse feminista no es un proceso fluido, si nos resistimos a lo que vamos encontrando porque es demasiado para soportar, esto no quiere decir que cuando efectivamente nos dejamos llevar todo sea difícil”, escribió Sara Ahmed en Vivir una vida feminista. Cuando se rehabita el pasado y se reúnen las piezas, cuando las cosas que hasta entonces parecían oscuras empiezan a tener sentido, puede ser mágico, dice la filósofa feminista. Así fue para Yuvinka desde 2019: “Casi como sacarnos una venda de los ojos. No estábamos estudiando solo para ser maestras, estábamos transformando nuestras vidas en todos los sentidos”.
Al recordar esa época, la docente habla en primera persona del plural: “Sufríamos todo tipo de señalamientos por dejar a nuestros hijos solos para cursar de noche. ‘¿Para qué vas a estudiar esa carrera?’, ‘Es complicado’, ‘Una madre tiene que estar con sus niños’. Pero estudiar nos cambió la vida. Yo no podía postergar más mi formación, ni quería”.

Junto a otras vecinas del barrio, Yuvinka conformó un grupo de danza morenada, un baile folclórico que surgió en las minas de Potosí durante la colonización española. Era una expresión de protesta por parte de las comunidades originarias, que representaban con distintas máscaras a los esclavos africanos y a “los patrones”. En sus inicios, el ritual tenía un gran protagonismo masculino. Hoy, mujeres de distintas comunidades bolivianas de la Argentina salen a la calle con sus vestidos coloridos y bordados con piedras, sombreros adornados con plumas, zapatos de cuero y matracas que simbolizan los grilletes de los esclavos. Se mueven al ritmo de las flautas, los charangos y tamborines. Muchas veces, a espaldas de sus maridos. Como la abuela de Yuvinka, que se escabullía con ella cuando era niña. Ya lo decía la anarquista Emma Goldman: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”.
“Siempre le digo a las compañeras que no se sientan culpables de venir, que hablen con sus maridos o voy yo, les toco la puerta y les explico cuando no las dejan salir. No podemos permitir que nadie nos quite las ganas de bailar y expresarnos. Somos mujeres, trabajamos, cuidamos lo más posible a nuestra familia todo el día, algunas estudiamos. Como migrantes, lo único que pudimos traer fueron nuestras maletas con nuestros colores, sabores, algunos recuerdos, pero no entra mucho más. Lo que nos queda acá es nuestra música, nuestra cultura”, señala Yuvinka, y enseguida se ríe cuando se da cuenta de lo que acaba de decir: “¿Ves? Mis vecinos me dirían ‘qué diferente estás, hablás distinto’, y la verdad, me gusta. Me siento una mujer con otra mirada”.
El día que prendieron la luz
Nieves tiene 60 años y también se siente cada día más distinta. En su juventud como docente de educación especial era militante de izquierda y sindical. El primer gesto feminista lo reconoce en las discusiones con su mamá y su marido, quienes insistían con que no fuera a dar clases a un barrio de González Catán, La Matanza, porque era “peligroso”. Ella redobló la apuesta y decidió ir hasta los sábados: junto a un grupo de compañeros, construyó una cooperativa que le permitía a jóvenes con discapacidad fabricar y vender cepillos y cortinas de mimbre. “Mi primera batalla fue elegir dónde quería ir a trabajar”, asegura en diálogo con Las12.
Fueron sus hijas, una vez adultas, quienes le hicieron revisar su propia historia a partir del Ni Una Menos de 2015. Victoria y Sofía, una periodista y la otra docente, le regalaron una “caja de términos” para comprender que muchos derechos por los que Nieves peleaba eran sustancialmente luchas feministas. “Mis hijas son mi primera red, después vienen mis amigas. Como mujer y como madre, ellas me contuvieron muchísimo. Vamos siempre a todas las marchas”, dice y aclara entre risas: “Igual una vuelve a su casa y a veces sigue siendo un poco Susanita”.
Nieves habla de sus “niñas” —ya no más niñas— con orgullo. “Yo las miro y me quedo tranquila. No sé si de mí aprendieron qué hacer a la hora de vincularse, pero sí qué es lo que no hay que hacer”, afirma. De algo está segura, si tuviese la edad de ellas hoy, no se casaría: “Las nuevas generaciones se mueven con más libertad, o incluso la vida en pareja y las tareas de cuidado se viven desde una lógica de compromiso y construcción a partir del amor, que es muy distinto al ‘yo te ayudo’ de los hombres de mi generación”.

En 2018, Nieves se jubiló de sus cargos directivos, y también de ser la “intérprete” de su familia. “Siempre me sentí una intermediaria entre lo que uno quiso decir y lo que el otro escuchó, ya sea con mi marido, con mis hijas, con mi mamá o con mi hermano, al tratar de mediar y conciliar”, explica.
En esta nueva etapa, quería más tiempo con Victoria y con Sofía, pero el trabajo de las chicas no se lo permitió tanto. Por suerte, descubrió un nuevo amor: la electricidad. Nieves se anotó en un curso en un Centro de Formación Profesional de la Ciudad. Tenía muchos ratos libres y varios enchufes sin funcionar en su casa. Fue la única mujer de su camada entre varios albañiles. Para compensar lo que no tenía de práctica, se aprendió toda la teoría, “como buena señorita maestra”. Hoy hasta hace guirnaldas de luces a domicilio. “Estaba acostumbrada a los logros a largo plazo, porque la educación especial es un trabajo de hormiga. Acá descubrí que conectando dos cables algo puede funcionar. Me encanta la rapidez de la acción, tocar una tecla y que se encienda la lamparita”, comparte.
La identidad en movimiento
A sus 21 años, “Vio” se formaba como recreólogo en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de CABA, y todavía no usaba pronombres masculinos. El transfeminismo tenía el contorno de una ola que lo arrastró a la militancia del aborto legal, seguro y gratuito en plena efervescencia de esta discusión. Con la organización de unas jornadas de recreación con perspectiva de género en el instituto, llegaron las lecturas y, con ellas, preguntas que no se había hecho nunca. La apertura de una profundidad capaz de desarmar la propia vida: “¿Por qué soy mujer? ¿Por qué así me nombran y me reconocen?”.
Entonces, comenzaron las incomodidades. Una de las primeras cosas que hizo fue cortarse mucho el pelo y regalar todas sus polleras y vestidos. “Siento que hubo tres momentos: primero, el de desidentificarme de todo lo que conocía vinculado a la feminidad, irme hacia el otro extremo para después volver, ir graduando y ver qué sí me identificaba de eso. Era un movimiento constante, todos los días, de preguntarme qué sí y qué no”, cuenta a Las12.
“Jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo”, ilustra la investigadora en prácticas lúdicas Graciela Scheines. El juego, históricamente subestimado e infantilizado, revela identidades, “teje una trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilachas de universos contiguos y distantes, el pasado y el futuro, cosas muertas y otras aún no nacidas se entrelazan armónicamente en un bello y terrible dibujo”. “Vio” vive lo fluctuante de su identidad como un juego en el más emancipador y serio de los sentidos: probar, pinchar, sacudir lo estancado, experimentar. Esa búsqueda sin barreras es la que también orienta su trabajo en un espacio lúdico para infancias en el partido de San Martín.

Con esas máscaras también enfrenta el odio que recae sobre los cuerpos no binarios en la calle. “Algunos días me subo al furgón del tren esperando que me digan ‘eh, chabón’, otros prefiero que piensen que soy una piba porque les genera más violencia esta expresión masculina. Es algo que hablo mucho con mis amigues que transicionaron y se hormonan”, describe.
“Vio” le teme particularmente a este momento histórico con la ultra-derecha al poder y la legitimación social de los discursos de odio hacia el colectivo LGBTQNB+. El anuncio del cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue una muestra más de esa violencia. Él se refugia, al igual que muches, en sus redes y amistades. Si hay algo más que le regaló el feminismo fue eso: militar la amistad como vínculo elemental de la vida.
Masculinidades en jaque
Agustín tiene 20 años y es hijo de la Educación Sexual Integral. En su adolescencia, asistió a una escuela pública de Villa España, en Berazategui, donde la ESI era transversal a varias de las asignaturas. Pero la experiencia que más recuerda fue el proyecto “Marea roja” en la materia Comunicación, cultura y sociedad de Quinto año, donde una joven docente les propuso analizar publicidades y remover tabúes en torno a la menstruación. Les estudiantes empapelaron la escuela con toallitas que simulaban estar manchadas y frases para llamar la atención del resto de los cursos: “Estás histérica”, “Estoy con Andrés”, “Te hiciste señorita”, “¡Qué asco!”.
El joven se involucró tanto que continuó la iniciativa a través de una cuenta de Instagram con la profesora y otra compañera. “Al principio estaba dislocado porque sentía que era un tema ajeno, que le pasaba a las chicas. Pero enseguida me empezó a generar curiosidad. Recordé una escena de mi infancia donde pregunté qué eran los tampones porque se lo había escuchado a mi abuela y ella me tapó los oídos mientras decía ‘vos no podés hablar de esto’”, rememora.
Gran parte de la construcción de su pensamiento político transcurrió en esos años teñidos por el gobierno de Macri y el feminismo como movimiento de contrapeso. Un contexto en el que el hambre crecía en el barrio a la par de las situaciones de violencia familiar en la casa de sus compañeras. Agustín escuchaba y se topaba ―puede que por primera vez― con la distribución injusta de la vulnerabilidad: la certeza de que hay biografías más dolorosas que otras por motivos que hasta entonces desconocía, pero que nada tenían que ver con el mérito o el azar y empezaban a mostrar sus propios hilos en común.

Feminismo: destapar una válvula de presión, politizar la rabia. Para el joven de Berazategui, no hubo vuelta atrás. Se anotó en Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), comenzó a militar y a indagar en la comunicación con perspectiva de género, a escribir notas que problematizaban la heterosexualidad, como lo había hecho él consigo mismo. “Así y todo no podría decir que soy un ‘varón deconstruido’ porque no creo que exista ese carnet, desapegarse de costumbres patriarcales es un ejercicio que no termina nunca, pero vale la pena cuestionarse a uno”, opina.
Con el tiempo, Agustín se dio cuenta que prefería a los varones cis como interlocutores. Lo descubrió el día que fue a dar un taller al penal de mujeres de Ezeiza, la mayoría detenidas por defenderse de sus agresores. “Yo no tengo nada que hacer acá más que escuchar”, pensó. Hoy es autor de un newsletter sobre masculinidades. El presente y la masculinización del fenómeno libertario amerita ese diálogo con sus pares. Lejos de la idea del feminismo como fuerza que inhibe, señala y aplasta, él cree que puede ser fuente de liberación para su género: “Los chabones nos estamos perdiendo esta cuestión de poder expresar nuestras emociones sin tapujos, de animarnos a hablar desde la sensibilidad y el compañerismo, permitirnos el error, construir desde lógicas no violentas”.
Cuando el feminismo lo fue todo
Para Morena y Violeta, amigas de la escuela de 15 y 16 años, no hubo puntos seguidos ni aparte: el feminismo fue todo lo que conocieron. Ambas comenzaron a ir en tercer grado a marchas como la del 8M, el gran paro internacional transfeminista, de la mano de sus mamás, quienes les hablaban de la importancia de protegerse de las violencias y tener autonomía sobre sus cuerpos. Se pintaban la cara con glitter y se ataban el pelo con un pañuelo violeta. Ya en quinto grado, lo reemplazaron por el de color verde. En las pijamadas del fin de semana con amigas, seguían el poroteo de votos de la primera discusión en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. También tenían su propia tablita, escrita a mano, donde dividían los fundamentos a favor y en contra. Los estudiaban para dar el debate en la escuela y en el barrio con el resto de sus compañeros, sobre todo con los varones. Si tenían dudas, repasaban los videos de Ofelia Fernández, su referente indiscutida, la joven dirigente que les hablaba a ellas. Sí, a ellas.
La Ley IVE se volvió a tratar dos años después. Morena estuvo en la plaza del Congreso hasta tarde, y después se fue a dormir a lo de su abuela, mientras su mamá seguía en la vigilia. A las cuatro y cuarto de la mañana la despertó su llamado: “Hija, el aborto es legal”. La niña lloró y corrió a compartirle a su abuela la gran noticia. Después, se puso el guardapolvo y fue a la escuela, llena de brillos verdes, a encontrarse con sus amigas. Cuando recrea los detalles de ese momento, sonríe.

Las dos adolescentes hicieron el camino inverso de muches militantes del campo nacional y popular. Crecieron al calor del feminismo y sumaron a sus cuartos las fotos de Evita y Cristina años después, a partir del ingreso al Centro de Estudiantes del secundario Mariano Acosta. Creen en un peronismo feminista, pero en el día a día suelen pensar esas dos militancias por separado. Hoy, por momentos, a Violeta la interpelan más los dedos en V. “Es que fue un año de full campaña”, admite entre risas. Morena plantea un matiz: “Para mí tiene más intensidad el feminismo porque me siento muy comprometida y muy adentrada en eso por ser mujer, por todo lo que me inculcaron desde chica”.
“Claro, el feminismo era la forma que teníamos de defendernos como pibitas”, reflexiona Violeta sobre su infancia. Hoy, de adolescente, todavía es una armadura con la que reconoce situaciones de violencia o falta de consentimiento a la hora de relacionarse. También es un camino de exploración de su bisexualidad y, sobre todo, un refugio donde se siente cuidada. Cuando alguien que le gusta le sugiere que use determinados vestidos o trenzas, se mira al espejo y piensa, primero, cómo prefiere verse ella. “Aprendí a valorarme más a mí misma”, confiesa.
Morena advierte que las redes sociales muchas veces juegan una mala pasada en la construcción de ese amor propio: “Cuando entramos al secundario, nos tocó un grupo de muchos trastornos alimenticios. Nosotras fuimos parte de eso, lo teníamos muy naturalizado. Con el tiempo lo fui tratando. Ahora está todo bien, pero me quedaron secuelas o pensamientos intrusivos, como decir ‘hoy estoy muy hinchada’. Cuando estoy por sacarme una selfie en el espejo, me pongo en una pose que me favorezca. Todavía no lo cambié, pero lo identifico y lo trabajo. Admiro a las chicas que tienen un montón de valor, que suben fotos de axilas con pelos y con rollos. Yo las miro y digo: ‘qué hermosas’. La seguridad es atractiva”, comenta.
Seguridad, repiten. Para ellas, el feminismo es armarse de valor para decir la palabra propia, tener claro que esa voz es importante y “defenderla sin problemas”. Otra vez, Sara Ahmed: hacerse feminista, encontrar otra manera de vivir en el propio cuerpo, redescribir el mundo en el que estamos para nombrar ese “algo” que genera un ruido, con la esperanza de que cambie.