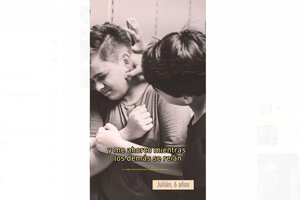Se han dicho muchas cosas de los cuatro hermanos Pokrass. Que apoyaron la revolución, que no la apoyaron, que amaban a Stalin o que le tenían temor, que uno era amante de la buena vida, que el otro era mujeriego o que bebían como esponjas. El hecho es que todos eran hijos de un campesino pobre y judío de Kiev y que fueron bendecidos, al nacer, por el sofisticado genio de la musa Euterpe. Dicen que ella los recibió con la complacencia displicente de su flauta y los dotó con el amplio garbo de las armonías musicales.
La guerra civil que enfrentó a los blancos con el Ejército Rojo, en la naciente Unión Soviética, los encontró en Rostov del Don y quizá fuera en esos años que Dmitri, el más conocido de los cuatro hermanos, compuso la marcha de los cosacos del río Terek, la menos nombrada de sus creaciones cuando una anda rebuscando los detalles de estas historias en la espaciosa metavirtualidad. La lírica de esa marcha la escribió Alexei Alexandrovich Surkov, a quien algunos describen como sensible poeta, perceptivo y piadoso camarada comunista, mientras otros lo han calificado como agudo burócrata que llegó a Primer Secretario de la Unión de Escritores Soviéticos. Yo, aunque no entiendo nada de historia política, no descartaría que tales ambigüedades respondieran a los firuletes y verónicas con que los hombres y las mujeres de acción sortearían los humores no siempre predecibles del estalinismo.
Los jóvenes cosacos cabalgan al son de las trompetas, en la marcha canción, desde más allá del río Terek, para servir al Ejército Rojo, y se enfrentan a la caballería enemiga arrullados por la mirada de una bella cosaca e instigados por la potencia del famoso mariscal Voroshílov, que tantas veces fue subido y bajado de su pedestal de guerrero soviético.
Digo yo que estas músicas serían parte constitutiva de la vida política y militante, de los momentos de ardor en la lucha o de relax en la camaradería reconfortante de los chicos y las chicas, de los hombres y las mujeres, herederos de las épocas de la clandestinidad, en los estertores del zarismo, pero ya nacidos en los tiempos de construcción de esa sociedad nueva que aseguraban tan promisoria.
Después vino la Segunda Guerra y los nazis avanzaron hacia el Este para apoderarse de prados y laderas montañosas donde madurar cultivos, extraer minerales y cultivar delicados jardines, embelleciendo, a la vez, a la raza humana, con sus ojos celestes y su piel sin color, rabiosamente blanca. Así es que, para ir limpiando el terreno, cavaban o hacían cavar largas fosas en las afueras de las ciudades que conquistaban, enfilaban a los judíos y las judías al borde, los fusilaban y los enterraban prolijamente en la fosa; o los encerraban en un galpón o una sinagoga y los incineraban. Andando las semanas, prefirieron encerrarlos en ghettos, donde llevaran una vida miserable hasta que se fueran muriendo o se encontrara una manera diligente de expulsarlos o eliminarlos.
A pesar de las condiciones de vulnerabilidad extrema, los espíritus jóvenes formados y curtidos en los desafíos de esa sociedad nueva en la que habían crecido impulsaron en los ghettos el soplo vigoroso de la continuidad de la vida, promoviendo una conciencia comunitaria, enfrentando los consensos espúrios, reflejando los hechos cotidianos en papeles que guardaran la memoria de lo que allí sucedía, promoviendo una vida cultural llena de música, teatro y poesía, de lectura, investigación y reflexión. Y de resistencia armada, hasta inmolarse en un grito de rebelión cuando el momento hubo llegado, tal como sucedió en 1943, en el ghetto de la ciudad polaca de Varsovia, cuya gesta recordamos cada año durante las Pacuas judías, en este mes de abril.
En esa misma primavera de 1943 ya el aura de valentía del levantamiento del ghetto de Varsovia se había extendido, al menos, por el Este de Europa. Para ese entonces, Hirsh Glick, que había sido uno de los poetas más prometedores de la vida cultural soviética de entreguerra, que había fundado un círculo literario con otros jóvenes judíos, que había escapado al bosque huyendo de los nazis, que se había involucrado en actos de sabotaje y preparación de revueltas, ya era muy reconocido en el ghetto de la ciudad de Vilna, que no recuerdo si en esos años todavía era polaca o había vuelto a ser lituana.
En la emoción y quizá el deseo de haber podido ser también gestor de una tal patriada de judíos, Hirsh Glick compuso un poema que comienza diciendo Zog nit keynmol, que se traduce al castellano como Nunca digas y hoy conocemos con el nombre de Partizaner lied. Lo musicó con la melodía marchosa de los cosacos del río Terek, la que había compuesto Dmitri Pokrass en los tiempos de la guerra civil y que quizá él mismo habría escuchado y entonado tantas veces en sus días de joven judío lituano. En los videos en blanco y negro de esas épocas pasadas que grafican la marcha compuesta por Pokrass, hombres y mujeres del pueblo, obreros y campesinos, caminan con andar revolucionario; cosacos avanzan por la llanura enarbolando sus facas y sus sables, agasajados con las flores que las mujeres llenas de sonrisas les arrojan a su paso y alguna niña se acerca al caballo para entregarles un ramo, todo enmarcado en el canto ruso y en un ritmo vivace e deciso --dirían las indicaciones de un libro de música-- pleno del ardor de las convicciones.
Aunque veas tu cielo lleno de plomo --dice, más o menos, en un tono diferente, la canción de Hirsh Glick-- nunca digas que vas por tu último camino porque con el sol de la mañana llegará nuestra hora prometida y los enemigos se desvanecerán en el ayer.
Muy pronto se extendió fuera de Vilna, se cantó en voz baja en los ghettos y en los lager, y se convirtió en el himno de los partisanos de la resistencia. Escrita originalmente en ídish, la lengua de los judíos ashkanazi de Europa Oriental, fue traducida a muchos idiomas y no deja de cantarse en todas las conmemoraciones de la jurbn, la destrucción imaginada por los nazis en todos los detalles de su maquinaria perversa.
El canto de este himno de los partisanos judíos mantiene el aire gallardo y su toque marcial, pero no deja de traslucir un dejo de melancolía cuando los judíos lo cantamos.
Cuando se liquidó el guetto de Vilna, Hirsh Glick fue enviado a un campo de concentración en Estonia. En el verano de 1944, al acercarse el Ejército Rojo, logró escapar al bosque junto a otros cuarenta reclusos para unirse a un grupo partisano. Nunca más se supo qué fue de él.
Esta canción fue cantada por personas en medio de paredes derrumbadas,
cantada con armas en la mano,
así que nunca digas que vas por tu último camino.
Aunque los cielos llenos de plomo cubren los días azules,
nuestra hora prometida pronto llegará,
nuestros pasos de marcha resuenan: ¡Estamos aquí!
dice la última estrofa de la canción.